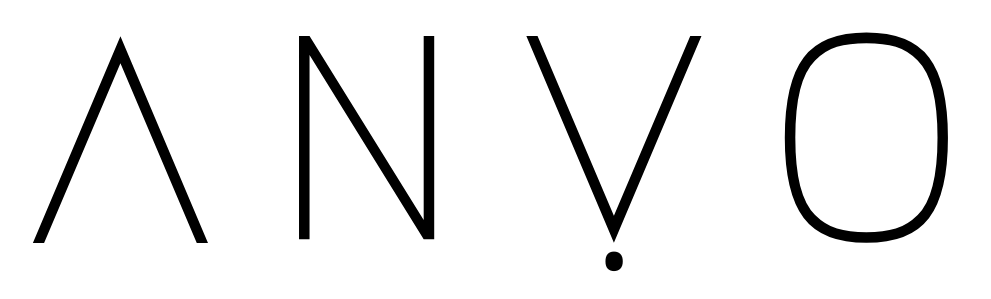Música adentro
Mi historia es bastante particular. Mis experiencias con la música han planeado sobre paisajes muy diversos. Comencé entendiendo la música como algo que me mantenía despierto. Era muy pequeño cuando empecé a sentir que aquello que mis padres llamaban “música”, me atrapaba. Recuerdo que en el pequeño salón de mi casa había un espacio con una cadena para escuchar discos. Un lugar que solía estar vacío y por el que mis hermanos ni se asomaban. Allí estaba la música clásica de mi madre y los discos de los 60-70 de mi padre. Comencé a habitar aquel lugar con sigilo y a escondidas. Gracias a los cascos que me protegían del exterior, me fui adentrando en sonoridades nuevas y texturas extrañas para mis inexpertos oídos de niño (que destilaban los aromas sin prejuicios ni filtros). Allí comenzó mi fascinación por este maravilloso arte aunque en aquel momento no fuera consciente de ello. Recuerdo que el sonido de la guitarra me tenía bastante hipnotizado y había dos discos que escuchaba constantemente: uno de Tárrega interpretado por Narciso Yepes y Abraxas de Santana. Ambos me han acompañado siempre, aún 35 años más tarde sigo disfrutándolos y me siguen transportando a aquella terraza cerrada donde los escuchaba de pequeño.
En aquellas experiencias me imaginaba cómo sería tocar música, cómo sería la sensación de crearla yo mismo. Era algo que ardía dentro de mí y que no paraba de llamarme. Pasado un tiempo comprendí que tenía que ponerme manos a la obra y fue entonces cuando comencé a tocar. Tenía 10 años.
Mi relación con el aprendizaje de la guitarra fue siempre hacia fuera tal como mandaban los cánones pedagógicos imperantes. Era visual, manual y con la búsqueda constante del sonido “correcto”. Por supuesto, el resultado era siempre el mismo: una interpretación mecánica y robotizada. El primer profesor que tuve insistía en la parte técnica sin cesar y no parecía contemplar nada de tipo emocional o trascendente respecto a la música. Los siguientes continuaron en la misma línea hasta que decidí abandonar la enseñanza reglada de la música clásica y aventurarme en un proceso autodidacta que me llevaría a lugares y estados realmente alucinantes.
Con una buena base teórica de la música occidental y una destreza manual considerable, adquirida con la guitarra y el piano durante años, escuché por primera vez música bereber a las puertas del desierto de Sahara. En el interior de una qasbah, sonidos que
jamás había oído se fueron colando por mi cuerpo produciendo sensaciones casi mágicas. Estaba expuesto a música en estado puro, improvisada y sin artificios ni técnicas analizables. Sencillamente estaba respirando lo que sentía a solas con los cascos puestos en el salón de mi casa pero esta vez en directo, sin filtros. Tenía 16 años.
Aquel momento fue el comienzo del viaje. Me embarqué sin pretenderlo en un camino desconocido con la única ilusión de sentir la música. Comprenderla intelectualmente o analizarla me importaba bastante poco. Buscaba lo que muchos años después pude denominar como “la esencia pura”. Mi primer paso fue la escucha, primero emocional y luego analítica (siempre desde un enfoque didáctico). Eso me llevó a vivir las músicas que me llenaban, a escuchar obsesivamente todo lo que caía en mis manos y también a encontrarme con mis propias limitaciones culturales, madurativas y circunstanciales. Un proceso complejo y arriesgado para un adolescente de los 90 que va literalmente contra corriente.
La voz me fue atrapando delicadamente hasta que hubo un momento en el que solo pensaba en ella. La música instrumental quedó en un segundo plano, convirtiéndose en abalorios superfluos que decoraban el cuerpo profundo y poderoso de la voz humana. Exploré en mí, fallando y acertando, para conocer de primera mano la palabra aprendizaje y entender por fin, que existen infinitas formas de aprender. Yo diseñé y depuré la mía propia, adaptada a la perfección a mis ritmos, mis capacidades y mis intereses. Me daba igual el tiempo, la opinión de los demás y lo establecido respecto a la pedagogía en general. Iba por libre, con todas las dificultades que ello implica pero con la certeza de estar haciendo lo correcto. Además avanzaba a paso de gigante. Cantar era literalmente el motor de mi existencia. Vivía por y para la voz. Escuchaba cantantes de Heavy Metal, de Rock, de Reggae, de Jazz, de Soul, de Ópera y de Flamenco. Busqué y no me detuve, escribí canciones, formé bandas y salí de gira. Tocaba en pequeños clubs, en cafés, en polideportivos o en festivales y la sensación de estar vivo era abrumadora. Me sentía capaz de todo y capaz de cantarlo todo. Y así lo hice. Sumergido en una búsqueda incansable experimenté con prácticamente todos los géneros musicales occidentales.
Me junte con músicos de orígenes distintos, buscando siempre beber de esa fuente inagotable que somos las personas, con nuestras vidas y saberes. Allí donde iba cantaba y tocaba y siempre había alguien que quería escuchar o tocar conmigo. La música me abrió las puertas de un mundo auténtico, lleno de belleza y naturalidad donde las cosas suceden de forma orgánica. En todos los lugares del mundo que visité, la música siempre
fue recibida con amor. Por entonces, ya tenía claro que había algo mucho más profundo y trascendente en este arte insuperable. Algo que había sobrevivido a todas las épocas y civilizaciones, algo que constituía el sustrato de la música: la relación entre los sonidos y las emociones.
En esta segunda etapa del viaje decidí salir en busca de una lectura más profunda para comprender estas cualidades únicas e intangibles. Sentía que había tocado techo en la parte puramente estética y tenía la necesidad de ir más allá. Tenía 26 años.
Apareció en mi vida una persona que lo cambiaría todo. Se llamaba Clara, tenía 13 años y parálisis cerebral. Yo trabajaba como psicopedagogo en un colegio y surgió la oportunidad de explorar el poder de la música con ella como una forma terapéutica para el desarrollo de su psicomotricidad fina. Tenía un grado de discapacidad motora bastante alto pero sus ganas y mi motivación pasaron por encima de las limitaciones aparentes. Busqué nueva información sobre musicoterapia y volví a buscar durante días y semanas. No encontré nada relevante ni que me sirviera de ayuda, salvo los típicos manuales estandarizados de universidad que habían sido redactados por académicos sin experiencia de campo (en aquellos años, esta disciplina no estaba contemplada ni regulada en el sistema educativo español universitario). Opté por adaptarme a la persona que tenía delante y por diseñar un método de trabajo con teclado que fuera efectivo. Estuvimos trabajando durante un año y aunque la parcela motriz fue evolucionando poco a poco y se pudieron observar resultados muy concluyentes, hubo otra que traspasó todas las expectativas y se posicionó como la verdaderamente importante. La música, a parte de la técnica implícita para ser ejecutada, contiene algo cuyo valor es incalculable. Tiene el poder de colarse en nuestras emociones y guiarlas. Lo que a su vez tiene una repercusión en el estado anímico de la persona y por consiguiente en su activación celular.
Aquel descubrimiento, desde la calma, la experimentación y la observación, supusieron para mí el comienzo de mi trabajo terapéutico con la música. Dejé aquel empleo y me fui a buscar la fuente, lejos de casa, al otro lado del mundo. Sabía que hallaría respuestas y evidencias de que la música era efectiva a muchos niveles, nadie tenía que convencerme, yo mismo lo había comprobado: a Clara le cambió la vida.
Ahora arrumbaba a Oriente y como en la Mar, decidí navegar música adentro...
Tato Sáenz